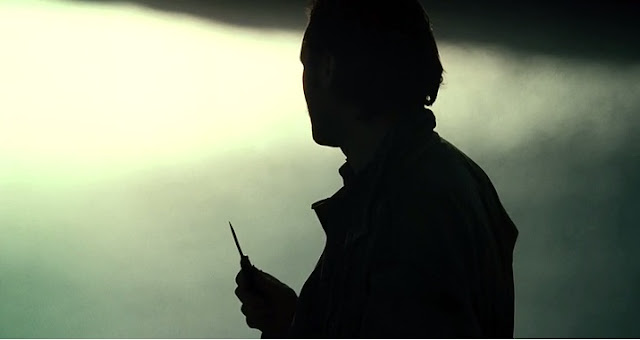Holy motors (2012) de Leos
Carax ha sido, sin lugar a dudas, la gran película del año 2012 así como El árbol de la vida (The tree of life, Terrence Malick; 2011)
se erigió en el principal acontecimiento del pasado año 2011. En ambos casos
sería legítimo discutir si estas han sido las mejores obras cinematográficas –este
año compite con Davies, Haneke o Audiard, entre otros–, incluso discutir si son
buenas películas en un sentido convencional de la bondad o maldad de un film,
pero en ningún caso se puede discutir su extrema originalidad, su radicalismo
estético, su multiplicidad de lecturas –en muchos casos opuestas y a la vez
aceptables– o la voluntad de autodestrucción artística que guía a ambos
cineastas. El hábitat de sus imágenes es, y será, la polémica. La indiferencia las
repele, las vomita. Son casos excepcionales que, bajo la luz de la inmediatez,
brillan ya como joyas destinadas a perdurar en el tiempo.
En
la película de Leos Carax –de retorcida apariencia de lagarto– se produce una
circunstancia muy especial de la que depende la confusión a priori que ha provocado entre numerosas audiencias. Su
enigmático prólogo comienza con una sala de cine abarrotada por un público que
duerme con sueño profundo; frente a ellos una película en blanco y
negro con sonido de trenes, barcos y sirenas marítimas. Entonces cambiamos de
espacio al dormitorio de un hombre que se despierta turbado. Tras un
telón con forma de arboleda el hombre logrará abrir un pasadizo que
le conduce hasta aquel mismo cine, como un espectador sorprendido de los
propios espectadores. Justo en este instante, si ese hombre no es identificado
por el público, Holy motors iniciaría
su andadura de ficciones y disfraces de manera brusca, a contramano de su
receptor. Comenzaría la jornada maratoniana de Denis Lavant en la que destacarían, de todas formas –como tabla de salvación–, las diversas reflexiones sobre
la muerte del cine, las transformaciones de la cultura audiovisual o el repaso,
entre nostálgico y fascinante, por todos los géneros cinematográficos.
Por
el contrario, puede ocurrir que dicho actor sea reconocido por el público de la película y entonces resulte ser el
propio Leos Carax, su director, que se despierta en mitad de la noche como en
una pesadilla de espectadores somnolientos y pantallas solitarias. Puesto que
es él, con la llave de su propio dedo, quien abre aquel pasadizo tras la
arboleda, el film se convertiría en un suceso privado, un sueño o
un recuerdo del propio cineasta. Si, en adición a esto, dicho público está al corriente de
su filmografía y de las circunstancias que lo han tenido alejado del cine desde
1998, la impenetrabilidad de Holy motors
comenzaría a traslucir sus motivaciones secretas y surgiría la
autobiografía fílmica del cineasta mediante un cúmulo de películas posibles que
nunca podrán realizarse, reducidas todas a episodios imperfectos,
incomprensibles, por las calles de París.
Desde
esa perspectiva integral –fusionados el individuo y su contexto histórico–, la
primera parte de Holy motors supondría
una repetición de los estereotipos asociados a su cine. La mendiga jorobada que
nos recuerda a Los amantes del Pont-Neuf
(Les amants du Pont-Neuf, 1991), la
recreación virtual de aquel plano de Lavant corriendo por París en Mala sangre (Mauvais sang, 1986), incluso la escena de sexo virtual donde el
realismo del séptimo arte es sepultado por la informática; el señor Merde de su
cortometraje Tokyo! (2008) trasladado
a las cloacas parisinas seguido de la escena clave del padre que castiga
a su hija con ser ella, vivir consigo
misma, perdida para siempre la magia, la imaginación, la originalidad
asociadas con el ejercicio artístico.
A
partir de entonces, y tras un poderoso entreacto musical, la película se
convierte en una sucesión de suicidios y asesinatos autoconscientes desde la
red del género. Si el actor fallece en cama, disfrazado como un anciano -mismo pijama que el cineasta vestía en su prólogo-, tanto
él como su nieta resultan ser intérpretes que deben irse rápido para llegar a
otra función. Si se trata de un asesinato, Lavant encarna hasta en dos
ocasiones al criminal y a la víctima, en la segunda de ellas intercambiados en
sus papeles de villano y mártir. La segunda parte de Holy motors arranca ya de noche, cuando solo nos queda presenciar
la agonía del que fuera cineasta imprescindible durante la década de los años ochenta. En
el episodio más extenso de todo el film, Lavant vivirá el reencuentro con una
antigua amante –también actriz para que la representación de nuevo sea doble– que
canta como en un film de Jacques Demy tras aceptar su final trágico bajo
la sombra del Pont-Neuf al fondo de la imagen.
Las
lecturas posibles de Holy motors podrían continuarse así hasta el infinito. Podrían existir tantas como espectadores tenga una sala, pues aparte
de esta sencilla hoja de ruta, el film reúne un cúmulo de referencias
cinematográficas que van desde el ya citado Demy hasta el cine -y la actriz- de Georges Franju. El cineasta del amor –tema al que había dedicado sus cuatro
films previos– y de la cinefilia –capaz de citar aún a la energía primitiva del
mudo– nos está diciendo a su manera que el amor ha huido de su existencia y
ahora es el cine el que absorbe por completo su pensamiento. Pero un cine
agonizante, analógico, desligado de su público a raíz de las nuevas pantallas digitales. Aquellos que hubieran esperado el regreso de Carax con una nueva fuente de inspiración
se han encontrado con su reverso: un artista mortecino con la vista fija en el pasado. Y es que a pesar del
vigor estético que traslucen sus imágenes, Holy
motors está surcado por una brecha de pesimismo noctámbulo; sus devaneos parisienses en limusina simularían la pesadilla de un
cineasta al que se le ha permitido filmar el resplandor de su obra. Mientras él está ocupado en preparar su funeral, resurge entre sus planos la imaginación
prodigiosa de un maestro del cine que solo necesitaría encontrar de nuevo a su
público para encontrarse de nuevo a sí mismo.
Holy motors. Director y guionista: Leos Carax. Intérpretes: Denis Lavant, Edith
Scob, Kylie Minogue, Michel Piccoli, Eva Mendes, Jean-François Balmer, Big
John, François Rimbau. 115 minutos. Francia, 2012.